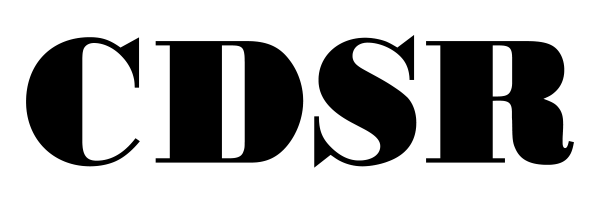Arriba hay un ritual
Texto de Miguel de la Cruz

En la primer mirada, puede que los cuadros de Dora se vean frontales, como los de todos; pero enseguida el enfoque cambia, la perspectiva se vuelve aérea y la imagen vira a un vuelo de ave; uno puede asociarla a una toma satelital, cartográfica, a zoom o a ojo de buey, en sesgo, combada, en subida, en arrojo, lo que sea, aunque siempre vista desde arriba, en una cierta elevación. La imagen de una altura.
El arte abstracto ha sugerido a lo largo del tiempo una idea de realidad que va de lo micro a lo macro, sintetizando una gran totalidad y un mínimo detalle, digamos: entre la bacteria y la galaxia. Dora es una artista abstracta, aunque insinúe sus asomos más o menos figurativos. Le gusta ver en planos. Reducirlo todo, o casi todo, a unos límites inquietantes donde se debaten la velocidad y el resplandor, sobre una base firme. Todo parece estar pasando en direcciones opuestas, lo que genera tensiones, podríamos decir frenadas, íconos, giros, vórtices, y no estaría tan mal, por tratarse de un espacio que nos lleva, siempre desde arriba, a una especie de tránsito, a la fricción de una ciudad. Esas direcciones suelen agudizarse, afinadas en punta como lanzas. La visión aérea permite estar en muchas partes a la vez; se siente dominio, vértigo también, según el caso.
A veces la pincelada derrapa, pero no esbozada, sino plana, evocando el rastro de una presión pareja, como el de una racleta al esparcirse sobre un tamiz. Esto de tomar por metáfora una herramienta serigráfica tiene que ver con el oficio de Dora, que es grabadora, además, y eso se nota en las líneas gruesas que aplica en la pintura (no sólo los planos), propio de grabadores y dibujantes que necesitan entabicar el espacio, delinearlo, para contener la forma. La calidez de los rojos funciona como una estampa o una estampida, le sigue el contraste de los verdes, el descanso de los azules, la fotofobia de los blancos, los casi tostados o marrones rojizos que soportan como un suelo calcinado los signos de los primeros planos.
Dora tiende al mural, porque cada cuadro parece formar parte de una serie, y cuando se imagina el conjunto aparece la gran escala, los paredones de un edificio o el interior de una galería, pintados con las imágenes de Dora. Esto en cierto modo rozaría el diseño de una gráfica publicitaria, si no fuera que en vez de convencer se propondría presentar. Y lo haría con un cromatismo tropical, no banal, no kitsch, un sobrevuelo que recuerda a las figuras esquemáticas de Nazca en Perú pero no en el desierto sino en la ciudad. Así es su paisaje, traducido a una visión interior de reminiscencias, de inmediatez.
El primero en pintar el paisaje abstracto en La Pampa, o sea, visto desde arriba, fue Mario Eyheramonho; luego vino Horacio Paturlanne con sus cuadrículas que ajustan un paisaje sideral. Al tiempo llegó Dora, con lo suyo, con esto que vemos. Pero mientras los otros dos se inclinaron más bien por las verticales y horizontales, dando como resultado una estructura estática, Dora se fue por las diagonales que son deslices bastante esquivos, como las coartadas.
Ritual, silencio, son palabras que Dora emplea en sus títulos, caras al orden sagrado de las tradiciones arcaicas que han optado por la elevación para crecer espiritualmente; por eso sus montañas y danzas sagradas, sus alucinógenos y sus viajes a través del sueño. Tal vez las imágenes estén diciendo que para que nuestra contemporaneidad pueda vivírsela en sobriedad, hay que verla desde arriba, donde el aturdimiento es filtrado por el susurro de las alturas. Sólo así es posible abordar el rito, el silencio, desde la contemplación. Podría ser que Dora nos da a entender esto. O no, y sólo esté diciendo que ella pinta, urde, traza sus formas desde alguna concepción particular, lo que para el caso sería casi lo mismo: su propio silencio, su ritual.