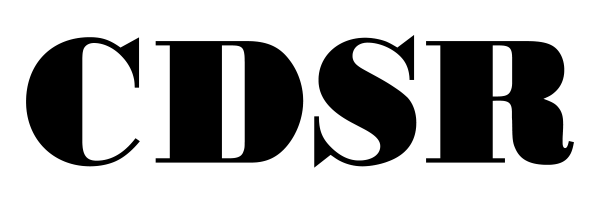DEMOCRACIA, MUNICIPIO Y PARTICIPACION
INDICE: El gobierno municipal y las tendencias de su futuro 1- Municipio y Gobierno Municipalidad . 2- Diversos modos de organizar el gobierno municipal. 2.1 Sistema tripartito. 2.2 Sistema francés. 2.3 Sistema presidencialista nort
Dr.JOSE CARLOS RICCI
Profesor de Derecho Político.
Fac. Cs. Económicas y Jurídicas
Universidad Nacional de La Pampa
DEMOCRACIA, MUNICIPIO Y PARTICIPACION
INDICE:
El gobierno municipal y las tendencias de su futuro
1- Municipio y Gobierno Municipalidad .
2- Diversos modos de organizar el gobierno municipal.
2.1 Sistema tripartito.
2.2 Sistema francés.
2.3 Sistema presidencialista norteamericano.
2.4 Sistema de Comisión
2.5 Sistema del “City Manager”.
3- Experiencia del gobierno municipal en la República Argentina
4- El gobierno municipal dinámico y de futuro: Autonomía, Descentralización, Participación, Integración.
5- Las tendencia de la reforma.
EL GOBIERNO MUNICIPAL Y LAS TENDENCIAS DE SU FUTURO
1- Municipio y Gobierno Municipal.
Concepto: Origen, Evolución.
El ámbito municipal – ” la comuna” – desde el punto de vista sociológico – es una comunidad de vecindad o de lugar. Cuando los hombres salen de “su familia” o de su “casa” se encuentran en otro círculo más amplio de sociabilidad, en el que están aglutinados por relaciones espontáneas y naturales que les llevan a cooperar, más allá de sí mismos, en el enfrentamiento de los problemas inmediatos para construir soluciones comunes. Tal es el nexo social que viene de la propia naturaleza. Luego, a esa estructura sociológica y natural se le incorporará la organización jurídico política, que hace de lo espontáneo una sociedad organizada: el municipio.
Tan íntimamente vinculado esta con la propia naturaleza, que la investigación del origen del municipio la hacen remontar algunos al antiguo Egipto y tambien a Grecia y a Roma, Aristóteles considero a la “polis” (ciudad-estado), como la superposición de tres círculos de amplitud progresiva: 1) La familia (la “casa”, le llamaba él), donde el hombre solucionaba las necesidades cotidiana; 2) La “Aldea”, que era la reunión de varias casa y le servía de colonia, en la que el hombre subvenía a las necesidades no cotidianas, como los abastecimientos y, finalmente, 3) La “polis”, que coronaba la realidad natural y organizativa, en el círculo mayor, integrándose con varias “aldeas” y constituyendose en el “extremo de toda suficiencia”, ya que ella proveía al hombre todo lo necesario para el vivir ( la conservación: Satisfacción de necesidades materiales) y el bien vivir ( la perfección, que permite elevarse hacia las alturas de la sabiduría y de la contemplación). La ” polis” se integraba con un conjunto de “aldeas”, las que constituían el círculo vecinal ( la comuna ). Algunos hacen derivar la organización municipal de los “demos” constituidos con la reforma de Clístenes, como circunscripciones electorales de la antigua Atenas, para elegir magistrados en el proceso de su creciente democratización, es decir, varios siglos antes de Cristo.
Roma tuvo una tradición municipal a medida de su expansión, primero a los pueblos del Lacio, luego Italia y finalmente todo el mundo conocido. Las anexiones señalaban dos tipos de relaciones, pues algunas ciudades eran sometidas (deditii), y otras federadas o asociadas (“socii”), en estas últimas aparece el gobierno local, inserto en una unidad política superior, de la que era tributario, pero en general manejaron cierto nivel de autonomía, lo que permitió mantener con solidez, junto a otros elementos estructurales, la colosal organización del Imperio. ( Fue el municipio romano). Aún cuando la invasión de los bárbaros alteró muchos de estos esquemas, entre los visigodos existió el ” conventus publicus vicinorum”, por el que se mantuvo la vigencia de asambleas locales, conservándose elementos de la autonomía propia del municipio romano. Pasado el siglo X se opera el proceso de la aparición y emancipación de las ciudades que se constituyen en un nuevo polo de poder, junto a la Iglesia, los reyes y la nobleza. Muchas ciudades se organizan a base de cartas – pueblas o fueros; que constituyeron verdaderos estatutos políticos que proclamaban la autonomía y los privilegios y derechos de la ciudad y sus habitantes, poniendo fin a situaciones anteriores de servidumbre. Así se forjó la expresión ” el aire de la ciudad hace libre”, pues la vida ciudadana era más rica que la del medio rural y además permitía el goce de derechos propios de ese ámbito.
Particular consideración merecen en este orden, el municipio leonés y castellano, llamados “concejos” ( herencia del romano “concilium”), que funcionó con los “concejos cerrados” integrado por funcionarios y alcanzó especial brillo en lo llamados “concejos abiertos”, o asamblea general de vecinos ” congregada el domingo a son de campana, para tratar y resolver los asuntos de interés general” ( Hinojosa, citado por Adolfo Posada, en ” El régimen municipal de la ciudad moderna”, pag. 47).
Esta tradición pasó a América con la instalación de los cabildos, de profunda influencia en momentos claves de la historia americana y especialmente en el Río de la Plata, donde nuestra Revolución de Mayo lo tuvo por sede, en el célebre cabildo abierto del 22 de mayo de 1810, y su continuidad en la formación de las provincias, que se desarrollaron por expansión de las ciudades – cabildos – , constituyéndose en la realidad de ” los pueblos”, a los que se apeló en diversos momentos cruciales. Es que los cabildos abiertos asumieron funciones trascendentes de orden político, más allá del mero gobierno local, encomendado a la institución cerrada e integrada por funcionarios ( alcaldes y regidores).
A pesar del acto rivadaviano de supresión en 1821, la tradición permaneció, y poco después de Caseros, Urquiza emitió el decreto del 2 de septiembre de 1852, organizando el municipio de la ciudad de Buenos Aires.
No es ajeno a la evolución posterior el pensamiento de Alberdi, que condenó severamente el acto supresor de los cabildos y que en su obra ” Elementos de derecho público”, afirmó: ” la organización local, más realizable y fácil, prenderá más presto que la organización general, que se apoya regularmente en aquella. La patria local, la patria del Municipio, del departamento, del partido, será el punto de arranque y de apoyo de la gran patria argentina… el primer paso, su origen natural en la República, es la ley que decreta su existencial: el resto es de la educación.”
Finalmente, el régimen municipal fue establecido por el artículo 5º de la Constitución Nacional, que impuso a las provincias su existencia como una de las bases para garantizar su autonomía.
Naturaleza: Giran en torno al municipio algunas ideas que consideramos de necesaria dilucidación previa. ¿ Es una mera división administrativa de las provincias o un ámbito político. Si bien la Corte Suprema de Justicia los ha considerado reiteradas veces como circunscripciones administrativas de las Provincias, se ha ido abriendo camino la idea de tratarse de un ámbito político. En efecto, autores como Bidart Campos y Romero coinciden en esta valoración teniendo en cuenta que la Constitución Nacional dice “régimen” y no administración municipal. Además, es evidente que el municipio es cada vez más, la primera célula del Estado democrático ( A. de Tocqueville: ” El municipio escuela de democracia”). También el Código Civil asimila en el art. 33 al municipio a la condición de persona de existencia necesaria ( o de derecho público, ahora, luego de la reforma de la Ley 17711), como lo hace con el Estado Nacional y las Provincias, es decir, en la misma categoría.
La consideración política del ámbito municipal se ha visto reforzada con la convergencia creciente de opiniones de autores, políticos, partidos, etc., en orden a la autonomía municipal, reconociendo el derecho de éstos a darse su propia carta orgánica, en una suerte de federalismo de 2º grado, equivalente al de las provincias. Así han nacido los llamados Municipios de Convención.
Otra idea importante es la que hace a la organización territorial pudiéndose distinguir dos tipos de municipio:
- el llamado municipio – villa que confiere la entidad municipal a todo centro poblado que supere una cantidad mínima de habitantes, y
- el municipio condado, departamento, o partido, que asigna la entidad municipal a un área territorial, con una ciudad cabecera, sede del municipio, y otras poblaciones menores, dependientes de aquella. La primera de estas manifestaciones ( municipio – villa) es más acorde con el sentido natural y sociológico de la comuna.
Resumiendo, el municipio, más allá de las variantes sobre las que se puede discrepar en orden a su organización , integra los problemas vecinales, es decir, una competencia específica de orden local y un gobierno de vecinos. Veremos seguidamente los diversos modos de organización del gobierno municipal.
2- Diversos modos de organizar el gobierno municipal
El gobierno municipal ha sido organizado de diversas maneras en el mundo occidental. Intentando una reseña al respecto, podemos distinguir los siguiente sistemas:
2-1 Sistema Tripartito: Es uno de los sistemas más difundidos en Europa pues lo aplican Italia, Bélgica, Holanda, Noruega, Finlandia y Suiza, entre otras naciones. Consiste en una organización triple:
- Una asamblea de elección popular, que cumple las funciones normativas;
- una Comisión más restringida, nombrada del seno de la asamblea, que toma a su cargo las funciones administrativas, y
- un órgano unipersonal, que preside los dos órganos anteriores, asume las funciones ejecutivas y representa al municipio.
2-2. Sistema Francés: Se le llama así por haberse originado en Francia, donde se aplica desde
el siglo pasado; también se aplica en España. Está organizado a base de dos órganos:
- Una asamblea deliberante de elección popular, y
- El “maire”( alcalde o intendente), elegido por la asamblea de entre sus miembros, que tiene una doble categoría de funciones: en lo municipal, ejerce la representación y función ejecutiva, para gobernar el municipio bajo control del órgano deliberante; en lo gubernativo es delegado del gobierno nacional y tiene a su cargo la ejecución de leyes y reglamentos, las funciones de seguridad y policía.
En este aspecto queda bajo el control de las autoridades nacionales.
Este sistema tiene ejecución en algunos estados latinoamericanos.
2-3. Sistema presidencialista norteamericano: Se funda en el principio de división de poderes, con dos áreas de poder:
- una asamblea popular al estilo del sistema francés, y
- Un órgano unipersonal que no preside las sesiones de la primera y es independiente de ella.
Para señalar la separación de ambas áreas, cada órgano suele llamarse Departamento Deliberante ( o concejo ) y Departamento Ejecutivo (Alcalde, Prefecto, Intendente, según los estados en que rige.).
Además de ser típico de Norte América (USA), se aplica en Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Colombia, entre otros Estados.
El elemento diferenciador con relación al sistema francés está en la distinta forma de designación del departamento ejecutivo, que no proviene del órgano deliberante, sino de elección directa o por nombramiento del gobierno central. Ello no impide las relaciones entre ambos departamentos, a través de mensajes del Ejecutivo o la concurrencia de sus secretarios, a las sesiones del concejo.
La existencia de dos áreas de poder autónomas entre sí, muchas veces es fuente de conflictos, por el predominio pretendido de una sobre la otra, lo que ha conspirado con la exigencia de un buen gobierno municipal.
2.4. Sistema de comisión: Se inició en la ciudad norteamericana de Galveston en 1903 y revolucionó la materia. Consiste en una comisión de cinco (5) miembros elegida popularmente, que ejerce la totalidad de las funciones (normativas y ejecutivas), sin diderenciación de órganos ni división de poderes, en un gobierno colegiado.
Uno de los miembros actúa como presidente de la comisión, dirige los debates y lleva la representación municipal, en tanto que los restantes comisionados son jefes de distintas áreas o departamentos, pero siempre integrando todos el cuerpo colegiado de gobierno.
El sistema se generalizó en los Estados Unidos y aunque se supone como más hábil para pequeños centros municipales, ha sido aplicado con éxito en ciudades de más de 100.000 habitantes.
2.5. Sistema del “City Manager”: Es una variante del sistema anterior en el que la comisión elegida por el pueblo designa a un Gerente, Director o “Manager”, para ejercer las funciones ejecutivas (de las normas creadas por la comisión) y administrar el municipio.
No es electo por el pueblo ni tiene militancia político partidaria, sino que se trata de un entendido en asuntos de gobierno municipal al que la comisión elige y designa, por entenderlo competente para el cargo. No es un político sino un técnico. Nombra los empleados, proyecta el presupuesto y es responsable de la buena marcha del municipio ante la comisión que lo designó y que puede relevarlo. La comisión pasa a ser así un cuerpo colegiado no ya de gobierno y administración, sino elaborador de directivas, fiscalizador y controlador. El sistema se asimila a las sociedades anónimas: el electorado es el cuerpo de accionistas, la comisión el directorio y el “manager”, el gerente. Se aplicó por primera vez en la ciudad de Dayton , en 1913, y tuvo amplia difusión.
3. Experiencia del gobierno municipal en la República Argentina
En general, las diversas leyes orgánicas de las distintas provincias que clasifican los municipios por categorías, en función de la población, establecen en nuestro país, el sistema presidencialista o norteamericano, con Intendente y Concejo Deliberante en las diversas categorías, reservando el tipo de comisión para poblaciones menores o el de comisionados, especialmente para las localidades que por su escasa población no alcanzan la entidad del gobierno municipal. Esto no es igual en todas las provincias, ni en todas las categorías pero, generalizando, puede hacerse esa consideración esquemática.
En cuanto a una pretensión de evaluar los resultados del gobierno municipal, también generalizando, puede señalarse que los frutos han sido más positivos en los centros poblados menores, donde la realidad se vive a escala humana, donde los problemas son más simples y en los que basta el concurso de algunos vecinos para proveer soluciones eficaces.
El problema se complica en los grandes centros urbanos, donde se encuentran enormes cantidades de población al ritmo cambiante y alocado de las urbes industriales, que distan mucho de aquel núcleo natural, la comuna, al que nos referimos al principio. Aquí rige el anonimato, la soledad en medio de la multitud, la concentración de todos los problemas propios de un estado en pequeña escala y las exigencias de un dinamismo que golpea con la presencia ya no alejada, sino inmediata y apremiante de todas las cuestiones importantes para el desenvolvimiento de la vida. En medio de este cuadro es difícil vivir bien y tener soluciones eficaces para la enorme concentración de problemas. Ya no se trata de algunas pocas normas de policía, abastecimientos, servicios y obras públicas que acompañen el desarrollo urbano, sino la necesidad de asumirlo todo y asegurar además la salud, la seguridad, la vivienda y la cultura, en medio de un ritmo apremiante y exigente.
Hoy en estas grandes concentraciones el tema del urbanismo resulta fundamental. Se trata de organizar la ciudad y planificar su estructura básica y desarrollo con los auxilios de la ciencia, la técnica y las experiencias universales. De ahí que el tema es objeto de carreras universitarias especializadas. Pero aunque las concepciones urbanísticas han madurado en la conciencia general, la mayor parte de los desarrollos se han operado improvisadamente, al calor de los hechos consumados, generando procesos que deben ser revertidos a posteriori, con todas las dificultades que significa la aparición tardía de los instrumentos y técnicas de solución.
El gran dilema es en el plano municipal, como en otros superiores, conciliar dos grandes exigencias del hombre actual que reclama por igual democracia y eficacia, haciendo que la vivencia política del municipio no ponga en riesgo la necesaria eficacia en las soluciones.
El juicio valorativo en general, ha sido el de la frustración; no sólo no se vive un modelo de democracia municipal, sino que los procedimientos muchas veces politiqueros han conspirado para que sea escuela de civismo y provea soluciones adecuadas y acordes con las exigencias perentorias de los problemas. En tal sentido, son comunes los conflictos de poderes entre el Intendente y el Concejo Deliberante, provocando verdaderos juicios políticos de destitución, para patentizar la supremacía del segundo sobre el primero o la sanción y destitución de concejales hacia alguno de sus pares, cuando se generan conflictos políticos entre ellos, muchas veces ajenos a la gestión del gobierno municipal.
La tendencia a la burocratización, el crecimiento muchas veces desmesurado de la cantidad de empleados, la escasez de recursos financieros y la necesidad de mendigarlos en las áreas de los gobiernos provinciales o federales, los ha reducido muchas veces a una máquina que recauda tasas y contribuciones y paga sueldos, sin aptitud para solucionar las múltiples y apremiantes exigencias que en las calles plantea la vida cotidiana.
Se impone pues, la necesidad de una reforma, para instrumentar una concepción de gobierno dinámico y ella merecerá especial consideración.
4. El gobierno municipal dinámico y de futuro
Estimamos que la recuperación del municipio y la conciliación en él, de la democracia con la eficacia, depende de cuatro lineamientos fundamentales: a) Autonomía
b) Descentralización
c) Participación
d) Integración
- Autonomía: Es un tema que compromete la situación de relación entre el municipio y el Estado; partiendo siempre de la inserción del mismo en una estructura superior, con la que puede mantener relaciones de coordinación (caso de autonomía) o de dependencia (caso de centralización), para la atención de la competencia local o vecinal.
La autonomía puede ser de dos tipos: Plena y Semiplena o relativa.
La primera incluye el nivel institucional (dictar sus propias cartas orgánicas); la segunda supone un marco de gobierno propio, pero sin la posibilidad de proveerse de su propia constitución.
La autonomía supone un alto grado de descentralización, que abarca la independencia en el sentido político, financiero y administrativo, es decir, gobernarse a si mismo; establecer, recaudar e invertir sus propios recursos y ejercer la gestión de la organización y funcionamiento de los servicios públicos. Gobernarse a sí mismo no sólo implica elegir sus autoridades con plenitud de ejercer el poder en el ámbito local, sino actuar la triple función de legislación ( las ordenanzas son verdaderas leyes, en cuanto consagran derechos y obligaciones generales y permanentes), administración (característica de la gestión municipal aún para las opiniones más restrictivas) y jurisdicción (administrar la justicia local, que históricamente cumplían los cabildos y que mantienen algunos municipios con su participación en la justicia de paz y de faltas).
El gran dilema que aún hoy se mantiene en la doctrina, es si el municipio es una autonomía o simplemente una autarquía administrativa, como lo sostienen algunos administrativistas y algún fallo de la Suprema Corte de Justicia, ya superado por el tiempo. Los que sostienen esta tesis de dependencia, le asignan el rol de una autarquía de base territorial, pero es notoria la diferencia entre un ente autónomo (el municipio lo es) y un mero ente autárquico, siendo ambos centros de acción de orden público. Formulamos un cuadro comparativo
Autonomía Municipal Autarquía Administrativa
*Institución natural *Institución artificial
*Creación por la Constitución Na- *Creación por la Ley.
cional (Art. 5º)
*Personalidad necesaria (Código *Personalidad posible (Código
Civil Art. 33 Inc.i) Civil Art. 33 Inc 2º)
*No pueden desaparecer *Pueden desaparecer
*Fin de bien común general en *Fin concreto y específico.
ámbito local.
*Resoluciones: son verdaderas *Resoluciones: son actos admi-
leyes. nistrativos.
*Normas aplicables a todos los *Sólo aplicables a los compren-
ciudadanos didos en ellos.
*Eligen a sus autoridades. *En general, autoridades desig-
nadas.
*Pueden crear entes autárquicos *No pueden crear otros entes.
*Es independiente de toda otra *Es parte integrante de la ad-
administración administración pública.
Estas notorias diferencias llevan a concluir, inevitablemente que el municipio en un ente autónomo y no una simple entidad administrativa .
El reconocimiento de la autonomía plena no obstante, no ha sido un proceso simple, sino un duro camino de lucha en los tiempos contemporáneos.
En general, en Europa, el criterio de autonomía municipal que se tiene es del gobierno propio, es decir, un concepto semipleno o relativo. Es en Norte América donde aparece el sentido pleno, con la reforma constitucional del Estado de Missouri, que en 1875, admite el derecho de los municipios a dictar sus propias cartas orgánicas. Luego los Estados de Nueva York (1914) y de Massachussetts (1915), les dejaban optar por uno entre varios sistemas de gobierno establecidos indicativamente. A partir de estos avances constitucionales y pese a la opinión de la Suprema Corte de Justicia (USA) que los consideró simples dependencias o departamentos de los Estados, las opiniones doctrinarias (Wilcox, Deming y Rowe) afirman el derecho a organizarse (dictar sus cartas) y gobernarse, señalando sus fines y esferas de acción.
Los precedentes norteamericanos ejercen influencia en América: en Cuba se funda una escuela municipalista encabezada por Francisco Carrera Justiz que sostiene: “Autonomía es el municipio independiente… no puede haber más o menos autonomía… se tiene o no se tiene personalidad; porque la autonomía no tiene motivos accidentales sino permanentes”. La tendencia ahora implica no solo su derecho a organizarse y gobernarse, sino a lograr el reconocimiento constitucional, que lo saque de la esfera legislativa.
Los conceptos se van puliendo, extendiendo y profundizando en sucesivos Congresos Municipales Interamericanos, celebrados en La Habana (1938), Santiago de Chile (1941), Nueva Orleans (1950), Montevideo (1953), Panamá (1956).
En nuestro país, aparecen destacados autores consagrados al tema y firmes sostenedores de la plena autonomía municipal, entre los que cabe mencionar a Alcides Greca, Salvador Dana Montaño y Carlos Mouchet.
El tema logra acogimiento en la legislación americana con la mención expresa de numerosas constituciones, como las de Bolivia (1947), Costa Rica ( 1949), Ecuador (1946), Guatemala (1945), El Salvador (1950), Honduras (1957), Nicaragua (1950), Perú (1979), Uruguay (1952) y México, que afirmó el municipio libre en su constitución de 1917.
Los progresos en el orden doctrinario y político (partidos políticos) fueron crecientes, consagrándose el principio de plena autonomía en las constituciones de Santa Fe de 1921 y de Córdoba de 1923, que en este orden fueron pioneras.
Hoy la mayoría de los constitucionalistas están a favor de este concepto amplio; gran parte de las constituciones provinciales afirman la autonomía municipal y siete de ellas (Catamarca, Chubut, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero y Formosa), reconocían el derecho a dictarse sus propias cartas orgánicas en las de primer grado o categoría y Formosa en todas las categorías.
El tema ha madurado suficientemente y con seguridad puede afirmarse que en lo inmediato, se consagrará universalmente esta nota esencial, que haga del municipio un federalismo de segundo grado, mediante el amplio reconocimiento de este principio descentralizador, que es fuente de participación y libertad.
b) Descentralización: La descentralización no sólo debe ser hecha respecto del ámbito municipal: La frustración de los mejores propósitos con relación al municipio se ha producido por su burocratización y por convertirse en un reducto de políticos que juegan al gobierno, alejados y divorciados del pueblo.
Si el objeto esencial del municipio es el gobierno común de los vecinos, debe implementarse internamente un sistema de descentralización dinámica, que lleve el municipio al corazón mismo de la vida vecinal, aproximando la solución al problema. Especialmente en el gran municipio (la gran ciudad o el de tipo departamental), que languidecen con la presencia de algunas “delegaciones municipales” meramente burocráticas, pero no menos en el de menor entidad, deben crearse centros barriales de los que emane una corriente ininterrumpida de información y servicios, en el orden sanitario, cultural, asistencial, etc. y que se conviertan en receptáculos de inquietudes, ideas y trabajos, a través de eficaces sistemas de participación vecinal, en un intercambio dinámico que habrá de revolucionar la vida municipal. El centro de poder municipal, será así , la central política de coordinación y creación y estos centros barriales constituirán los miembros extendidos a todos los rincones del territorio, para llevar y traer, en una corriente ininterrumpida y vital, que se alimentará a si misma en la dinámica más aproximada al ejercicio de la democracia directa de los vecinos.
c) Participación: La idea de participación se ha ido abriendo camino y logrado una progresiva consolidación . Sin embargo no todos la entienden del mismo modo, ya que para muchos ella radica en la movilización del pueblo que debe ocupar las calles con cierto grado de permanencia, para mantener vivos sus reclamos y aspiraciones. No se me escapa que esta movilización es más necesaria en ciertas circunstancias especiales, en que se debe salir a la calle, pero es evidente que la democracia no debe confundirse con una gimnasia de agitación tumultuosa e inorgánica, sino que debe lograr cauces orgánicos e institucionales, para ejercerse permanente y equilibradamente.
Si bien la participación se vincula más con la dimensión social del hombre que con la individual, propia del sufragio y de la representación política, también debe atender por igual lo que el hombre es en sí mismo y en su rol o función social y por tanto, a través de los grupos de que forma parte. De ahí que en la necesidad de implementar canales orgánicos de participación, deba atender a ambos términos -el hombre y su grupo de pertenencia- es decir formas de democracia semidirecta y consejos funcionales.
Democracia semidirecta: Es la manera de apelar al ciudadano común para la toma de importantes decisiones, admitiendo que la sola representación política no agota los cauces de expresión de la voluntad y del poder del pueblo. Así, la doctrina y la experiencia han sistematizado algunos cauces de aceptación y aplicación en las modernas democracias y que parecen hechos a la medida de “lo vecinal”, donde por la inmediatez de las cuestiones hay una vivencia más directa y personal, de los problemas y por lo tanto, resulta más indicada la expresión participativa de los vecinos. Tales cauces son: el plebiscito, el referendum, la revocatoria y la iniciativa popular, que analizamos seguidamente.
El plebiscito, es la consulta al cuerpo electoral para que votando por “si” o por “no”, tome decisiones políticas fundamentales. Desde este punto de vista puede aplicarse para aprobar la carta orgánica municipal; asumir un determinado vecindario la autonomía municipal, etc.
El referendum es una votación similar para ratificar un acto normativo, como puede serlo en lo municipal, la necesidad de ratificar una ordenanza que disponga la contratación de un empréstito por parte del municipio o las que dispongan creación o aumento de los impuestos vigentes.
La revocatoria popular consiste en que un porcentaje del cuerpo electoral o un número determinado de firmas de electores, pueda provocar la finalización anticipada del mandato de una autoridad representativa, la que puede presentarse en la elección tendiente a llenar el cargo, en la búsqueda de una ratificación. De ello puede resultar su ratificación o la revocatoria del mandato.
La iniciativa popular funciona como la revocatoria; pero su finalidad es provocar la aprobación de un proyecto de ordenanza que se presentará acompañada del número mínimo de firmas establecidas en el sistema. Ello obliga a tratar el proyecto, que podrá ser o no sancionado, pero que tiene virtualidades de poder político en un grado superior a la simple petición popular, que no obliga a ningún efecto, más allá de la aceptación voluntaria de la autoridad destinataria.
Es evidente que estos cuatro cauces podrán conferir una muy diversa dinámica participativa al municipio y sacudirían su tendencia a la burocratización.
El otro cauce son los consejos funcionales, es decir, un órgano, con la múltiple representación de las llamadas “fuerzas vivas” (entidades intermedias de todo tipo) que, en función honoraria y participativa, puede expedirse mediante el consejo y asesoramiento a las autoridades representativas y con poder de iniciativa popular o, de varios consejos especializados por ramas (sociedades de fomento, clubes de servicio, cooperativas, cooperadoras, bibliotecas y entidades culturales, deportivas y sociales, etc.). Es muy importante que dispongan de poder de iniciativa para convertirse, no sólo en consejeros, sino también en coautores de importantes proyectos que vendrán del pueblo y de los vecinos que viven en el problema y se convierten en artífices de las soluciones. Dejando siempre, claro está, la decisión política en manos de los poderes provistos por la representación política, que mantendrán el monopolio al respecto.
Los consejos podrán existir igualmente en la cabecera de municipio y en los centros barriales, para que con su participación se acentúe una dinámica de participación orgánica. Prevén la organización de consejos vecinales las constituciones de Río Negro, Santiago del Estero, Neuquén y la ley orgánica del Chaco.
Creemos que la descentralización y la autonomía, unidas a la participación así concebida, provocarán una verdadera revolución municipal y contribuirán notoriamente a efectivizar democracia y eficacia.
d) Integración: Esta cuarta propuesta complementa y completa un municipio dinámico y eficaz. Se trata de proyectar al municipio hacia afuera, atendiendo a la necesidad de concurrir en las soluciones que demanda la región, la provincia y el mismo Estado nacional. Hasta ahora vimos el municipio hacia adentro, buscando caminos de democratización, dinamismo y eficacia, pero este nuevo aspecto busca la vinculación de éste con otros, vecinos o próximos. Los problemas no son estrictamente vecinales, sino que frecuentemente son comunes a varios municipios de la región. No olvidemos que muchas veces un municipio, una ciudad, es un “polo de desarrollo” o forma parte con otros, de un centro polar de crecimiento o, simplemente, participa de uno o múltiples problemas que afectan una zona con caracteres similares.
El concepto de región, como unidad geográfica, económica y cultural es una realidad existencial que se forma y consolida en el transcurso del tiempo con caracteres de singularidad y personalización.
Además existen áreas específicas, como las fronterizas, que plantean el tema de la seguridad nacional, al que no puede ser ajeno un municipio fuerte y dinámico y aún burocrático e ineficiente. Las características regionales y las fronterizas, personalizan estas zonas de manera particular y ello tiñe a todos los municipios que participan de tales realidades.
Ello supone la necesidad de soluciones concertadas y de la coordinación de esfuerzos, que el municipio debe considerar como requerimientos a su cargo, para que los cursos de acción sean conducentes a la unidad de soluciones.
La técnica de la planificación, de vigencia actual en todos los niveles, es igualmente un ámbito que requiere concurrencia de cursos de acción coordinados y concertados para que los planes se cumplan.
Claro está que una planificación democrática apela a concertar y coordinar sobre la base de la libertad de los entes requeridos, en una dinámica indicativa y no impuesta, como resulta en los regímenes autocráticos.
Esto requiere adecuadas planificaciones en los aspectos urbanísticos, económicos y sociales y la disponibilidad de equipos interdisciplinarios para atender los requerimientos de todo tipo a que debe concurrir el municipio.
Un municipio organizado, dinámico y económicamente dotado de los recursos necesarios, estará en mejores condiciones para dar satisfacción a estas exigencias.
Este es un aspecto previsto en general, con las soluciones y remedios adecuados en las constituciones provinciales de nuestro país, que contienen referencias a “constituir consorcios de municipalidades” (Pcia. de Bs. As. Art. 183), o a “suscribir convenios con otros municipios, con reparticiones autárquicas, con la Provincia o con la Nación, con fines de beneficios recíprocos” ( Neuquén, art. 204), o a “realizar convenios de mutuo interés con otros entes de derecho público o privado” (Chubut, art. 109). Algunas pocas constituciones provinciales no hacen referencias precisas sobre el punto, pero ello no indica que los Municipios no estén habilitados al respecto, pues no les está prohibido, sino que además se trata de materia esencialmente municipal.
Esta rica temática sido objeto de particular consideración por los municipalistas, que ven en ella no sólo la simbiosis solidaria entre el campo y la ciudad, sino la convergencia en planes comunes en beneficio de la región y del propio partícipe. Así lo ha declarado la llamada “Carta de Atenas”, que en su artículo 1° establece: “La ciudad no es sino una parte de un conjunto económico, social y político, que constituye la región; y el “Segundo Congreso Iberoamericano de Municipios” (Lisboa, 1959) que proclamó como competencia municipal “la elaboración del planeamiento urbano y la realización del correspondiente ordenamiento urbanístico, dentro de sus áreas administrativas” y cuando la planificación sea regional y a cargo del estado,”… es indispensable que en todas las escalas de su elaboración se verifique la participación efectiva de los municipios interesados”, o “fuesen elaborados por las federaciones o agrupaciones de los municipios interesados”.
Más allá de lo meramente urbanístico, la planificación económica es siempre general y superadora de los ámbitos locales, pero ello implica también la necesidad de conferir la necesaria participación a los municipios, ya que “en el municipio, donde habita y desenvuelve sus actividades la mayor parte de los seres humanos, tienen su sede las explotaciones industriales y los comercios y es donde se reflejan las necesidades nacionales. Puede cumplir dentro de una coordinación regional, provincial o nacional, según sea el caso, un valioso papel concurrente cuya importancia ha sido descuidada o subestimada…”, olvidando “… su función como órgano económico capaz de estimular actividades de esa naturaleza” (Guillermo Cano y Carlos Mouchet en ” Introducción al estudio de los aspecto institucionales y legales del desarrollo económico – social de la Argentina”, pag. 29/30).
La integración supone la necesidad de una buena organización interna del municipio,para adaptarse a los requerimientos regionales y su imperativa alineación en la asunción de organizaciones para resolver proyectos comunes, a través de relaciones intermunicipales, mancomunidades, fusiones, incorporaciones o anexiones, atender especialmente a las potencialidades propias que deben desarrollarse y los obstáculos que deben eliminarse, su crecimiento cuantitativo y su diversificación cualitativa es decir, una acción conducente a las necesidad de la proyección más allá de sus limites (Conf. Oscar Gómez Navas, en “Participación del Municipio en el proceso de regionalización”, pags. 129/130).
La consideración del municipio como eje promotor del desarrollo ha merecido la atención de importante encuentros internacionales.
Así, el Seminario de las Naciones Unidas sobre “Servicios centrales para gobiernos locales en América Latina” (Rió de Janeiro, Mayo 1968) que, entre otros conceptos declaro: “las estructuras municipales de muchos países de Latinoamérica requiere ser reorganizadas de acuerdo a sus elementos geográficos, demográficos y económicos.
Deben propiciarse otros medios de relación entre las municipalidad para acrecentar su capacidad de trabajo y su autonomía, asociaciones y ligas municipales…es necesario dotarlas de mayores recursos económicos adoptando medidas para que este aumento de recursos fortalezca la iniciativa y la responsabilidad de los Gobiernos locales, y no que , por el contrario, lo supedite a otros niveles jerárquicos de gobierno o de administración”… y como los programas de los Gobiernos Centrales afectan la vida local… (una forma de esta labor debe ser el fortalecimiento de los Gobiernos Locales como instrumento de vida sociopolítica y agentes de promoción del desarrollo socioeconómico y político nacional”, … para lo cual no basta con disposiciones legales y ajustes financieros u otras formas de ayuda,”… sino se desarrolla al mismo tiempo un adecuado programa de capacitación del personal municipal,… como así mismo una administración más eficiente de los servicios que la comunidad requiere”… ante el crecimiento demográfico”… es recomendable que los Gobiernos Locales inicien una política previsora frente a las expectativas del rápido crecimiento urbano mediante adquisición y acondicionamiento de terrenos para reserva…” sin “… que constituya una carga financiera para la municipalidad…” que deberá “obtener un margen de beneficios por el aumento del precio de los terrenos, que le permita financiar el valor de la adquisición”.
En el mismo sentido resulta de singular importancia el II Simposio de Servicio Social (Stuttgart, Alemania, Septiembre de 1973) que resolvió como medio para evitar la colisión entre intereses Nacionales y Locales en orden a la planificación Nacional, que a las autoridades locales les compete un papel propio en la consecución de un equilibrio viable entre los dos tipos de intereses”; que “para la ejecución de programas de desarrollo debe contarse con las comunidades locales como elementos activos, debiendo los órganos centrales… procurar la cooperación y asistencia de las autoridades y comunidades locales especialmente en los siguiente temas: a) Localización Industrial
b) Educación
c) Sanidad
d) Viviendas renovación urbana
e) Servicio de Asistencia Social
Como puede verse, el tema de la integración pone de resalto el papel promotor del municipio y no debe desatenderse, en la intención de concentrar el gobierno dinámico y de futuro del mismo.
5- Las Tendencias de las Reformas:
Poner en marcha el municipio dinámico – La República Representativa y Participativa Municipal- implica acentuar el camino que lleve la normativa al plano de la realización de ese modelo.
La conciencia social ha ido madurando y hoy se puede señalar una serie de acontecimientos ya registrados en nuestro país, que constituyen verdaderos jalones en un camino firme y seguro para que el modelo señalado se convierta en realidad.
Pretender que el municipio es una federalismo de segundo grado, creando en él una expresión de descentralización política, implica la necesidad de consagrarlo en la constitución nacional, para que tenga la misma jerarquía que el de las provincias. Así, respondiendo al hecho natural de la comunidad vecinal, la ley fundamental consagrará su reconocimiento como una reserva de poder, similar a la de los arts. 5 y 104 (actual 121) respecto de las provincias. La preexistencia comunal debe pasar del hecho natural a la normativa constitucional, para que no quede librado a la transitoriedad de la gestión legislativa, como sucede en la actualidad. El objetivo esencial en este sentido, es la reforma del artículo 5º de la Constitución Nacional sobre lo cual existen dos diferentes precedentes, más allá de la maduración que el tema ha ido ganando en la opinión doctrinaria y política, esta última, a través de las plataformas y programas partidarios.
Es muy importante el precedente de la Convención Reformadora de la Constitución de 1957. Ya sabemos que el propósito frustrado de una reforma integral se redujo al agregado del llamada art. 14 bis., que consagra los derechos sociales, pero todos los bloques políticos presentaron proyectos en los que se preveía la reforma del art. 5º consagrando el principio de la autonomía municipal. Es más , el despacho mayoritario de la Subcomisión de Federalismo y Autonomía Municipal proyectó incorporar al artículo 5º del siguiente párrafo: ” su régimen municipal autónomo y elegido directamente por el pueblo”. Igualmente se consagraba el principio para el municipio de la ciudad de Buenos Aires. En algunos despachos en desidencia se incorporaban además los métodos de democracia semidirecta.
Hoy se vuelve a manifestar la inquietud de la reforma constitucional y el primer foro en que el tema ha merecido tratamiento, es el “Consejo para la Consolidación de la Democracia”, al que el P.E. le encomendó el estudio de las posibles reformas. La Comisión 4 constituida por ese organismo, se expidió concretamente con dos alternativas de reforma del artículo 5º de la Constitución Nacional, la primera alternativa se limitaba a reemplazar la expresión ” su régimen municipal ” por otra comprensiva de la tendencia en marcha y concebida en los siguientes términos: ” Su régimen de autonomía municipal ” .
La segunda propone una reforma de mayor amplitud de acuerdo al siguiente texto propuesto:… ” Asimismo deberá asegurar su régimen municipal autónomo, la elección de las autoridades municipales por sufragio universal y directo, el manejo por las mismas de los fondos que recauden, facultándolas a dictarse sus propias cartas orgánicas municipales…”
Estos antecedentes permiten vislumbrar que la reforma constitucional que seguramente se producirá, consagrará la autonomía municipal definitivamente y asegurando en el municipio una reserva de poder, en un federalismo de segundo grado.
Otro foro muy importante en el mismo sentido, lo constituyo el “Primer Congreso Bonaerense de Derecho Público Provincial”, que bajo la advocación de Juan Bautista Alberdi sesionó en la ciudad de La Plata del 19 al 21 de noviembre de 1984 y del que formaron parte importantes publicistas internacionales, magistrados, profesores universitarios y representantes gubernamentales y de los partidos políticos, de todo el país.
La presencia de más de un millar de congresistas, la presentación de 168 ponencias y el trabajo de 11 comisiones se expidió sobre la reforma de la Constitución bonaerense , pero este importante trabajo apuntó por elevación a la reforma de la Constitución Nacional y también a crear una directiva para la reforma de constituciones provinciales, proceso que ya se ha manifestado o se manifiesta en varias jurisdicciones del país. Pues bien, el tema municipal fue tratado en la Comisión Nº 9, a la que fueron giradas 26 ponencias concretas sobre la reforma en punto a régimen municipal. Destacamos entre otros, tres lineamientos fundamentales de la reforma en la materia:
- La autonomía municipal, afirmada en 13 ponencias;
- La consagración del municipio villa o ciudad, en lugar del de condado, departamento o partido, propuesta en 10 ponencias y;
- La organización de consejos vecinales y el establecimiento de formas de democracia semidirecta, que logró el respaldo de 10 ponencias.
Todo ello señala como estos tres aspectos importantes de la democracia representativa y participativa a nivel municipal, tuvieron un fuerte consenso, advirtiendo que muchas ponencias se referían a otros aspectos concretos de la vida municipal y ajenos por tanto a estos tres temas vitales en orden al municipio dinámico.
Por nuestra parte, en ese Congreso, como el título de “Democracia Representativa y Participación” presentamos una ponencia no girada a la Comisión 9, de régimen municipal, por el carácter genérico de su objeto ( se radicó en la Comisión Nº 3 sobre ” Representación y Régimen Electoral”), en la que para el ámbito municipal sosteníamos: ” Es de la esencia del régimen municipal su autonomía y la participación vecinal. La ley determinará bajo que condiciones el ejercicio de la autonomía municipal conducirá al otorgamiento de la propia carta orgánica; la formación de nuevos municipios y la actuación del plebiscito, referendum, iniciativa y revocatoria popular. En cada municipio funcionará un Consejo del Bien Público en las condiciones y con las atribuciones señaladas en el artículo 57º de esta Constitución”. ( referencia a otra propuesta de reforma contenidas en la ponencia, que aludía a un cuerpo colegiado integrado por representantes de todas las asociaciones intermedias actuantes en el municipio. Puede verse el contenido integral de la ponencia en el volumen que contiene la publicación de los actos de ese Congreso, a página 855, tomo II).
Deben señalarse en la misma línea de fortalecimientos del municipio y vigorización de su autonomía, las conclusiones del ” 1º Congreso, Argentino de Asuntos Municipales”, celebrado en Buenos Aires en 1960, con importantes aportes al respecto.
Ya dijimos antes que la autonomía municipal tenía consagración en las constituciones provinciales de 7 provincias que establecen el derecho de las mismas a dictar sus respectivas cartas orgánicas. El movimiento prosigue, y ejemplo de ello son las recientes sanciones equivalentes en las reformas operadas en La Rioja, en San Luis, Salta, Córdoba, que acaba de consagrar el derecho a dictar la propia carta orgánica en todo municipio de más de 10.000 habitantes.
La nueva constitución salteña, que puede tomarse como ejemplo de la tendencia actual, sancionada en 1986, consagra importantes avances en el camino del municipio dinámico a saber:
- Reconocimiento de la condición municipal a ” todo centro poblacional permanente que cuente con el número mínimo de novecientos habitantes”, el que ” goza de autonomía política, administrativa y financiera”;
- Se reconoce el derecho a dictar su Carta Municipal a ” los municipio de más de diez mil habitantes “;
- Se fijan taxativamente los recursos y competencias municipales;
- Se prevé la posibilidad de que celebren ” convenios con otros municipios, con la Provincia o la Nación, con empresas públicas o entidades autárquicas en la esfera de su competencia”, y
- Se determina que ” los electores municipales tienen los derechos de iniciativa y referendum…”
Como puede verse, hay una clara y firme tendencia que, a través de las reformas Constitucionales, lleva a concretar en los hechos, el municipio autónomo y participativo que, seguramente, tendrá una vida más dinámica y rica que la que tuvo hasta hoy……- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – —
Dr. José Carlos Ricci
Actualidad del presente trabajo
Este desarrollo sobre el municipio fue escrito en 1987, pero tiene plena y absoluta actualidad.
Podría decirse que habiéndose escrito antes del proceso de la reforma constitucional de 1994, concuerda con la realidad institucional argentina posterior a ella.
En efecto, los fundamentos y lineamientos de esta pequeña monografía, está en la misma traza que los contenidos de los arts. 124, 129 y Decimoquinta Disposición Transitoria de la Constitución Nacional reformada y todos los enriquecimientos que se proyectan al municipio y que fluyen de los arts. 37, 38,39,40,41,75 incs. 19,22 y normas concordantes del texto constitucional hoy vigente, no habiéndose podido afectar en el proceso reformador la norma esencial del art. 5º.
En tal sentido además, cobra especial relieve, el contenido de las reformas constitucionales provinciales que precedieron en su reforma a la nacional , desde 1982 y que avanzaron en el concepto del municipio como segunda línea del federalismo y de la autonomía y descentralización política. Con ellas también reconoce unidad de inspiración.
Consecuentemente, este trabajo concebido en los desarrollos de esa concepción, antes de las mencionadas reformas en la Constitución Federal, ha recibido ratificación y respaldo a través de los importantes procesos institucionales operados en el ámbito local y nacional posteriores.
Por ello conserva plena actualidad y sólo requería la expresión de estas consideraciones posteriores para ratificar su contenido y disipar toda posible duda sobre su vigencia. En suma era un desarrollo post – reforma, pero cumplido en el tiempo prereforma.
Con respecto a La Pampa, su Constitución ya contenía en el art. 107 del texto de 1960 la consagración del municipio villa de concepción autónoma y el proceso reformador operado en 1994 ha acentuado tal carácter. explicitándose que tal condición lo es en lo político, administrativo, económico, financiero e institucional. La tradición muicipalista que operó con riqueza y vida propia, aún cuando La Pampa era Territorio Nacional regido por la ley 1532, condujo seguramente, a estas consagraciones que, de alguna manera, eran realidad en la modestia y humildad de esta tierra. Hoy puede verse la ratificación de tales lineamientos en los arts. 115 y siguientes de la constitución reformada y que rige desde 1994.
SANTA ROSA, septiembre de 2000.
Dr.José Carlos Ricci.